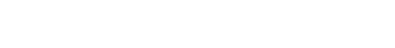El denominado “debate valórico” es un invento para generar agenda política. Porque, seamos sinceros, no hay tal debate valórico.
El debate “valórico” es un constructo sobre la capacidad de legislación o control del Estado en torno a temas que hasta hace poco parecían parte de la esfera privada, pero prohibidos por dogma religioso: aborto, decisión sobre la sexualidad, decisión sobre la muerte, matrimonio o adopción homosexual, por ejemplo.
¿Por qué no se considera parte de la “agenda valórica” los derechos laborales, los de los inmigrantes o la anticorrupción? ¿Por qué no es “valórica” la probidad de las autoridades? ¿Por qué no es “valórico” el apoyo a la creación de empresas?
Los mal llamados temas valóricos son en realidad temas éticos, es decir, aquellos donde se ponen a prueba los principios. Los valores o principios –todos, cualquier conjunto de ellos que constituyen un código ético- sólo se prueban en la práctica, en la libertad e intimidad de las decisiones frente a los problemas que cada individuo enfrenta.
El Estado, ante estos temas, no tiene poder ni derecho para regular. Sólo le queda despenalizar y abrir la puerta al ejercicio de la libertad.
El debate valórico es artificial: es el coletazo de los dogmas, de los que aún creen en el control de las verdades absolutas venidas de algún dios sobre las personas, sustentado en el poder político del Estado.
 La Comisión de Inversiones del Partido Socialista declaró, con un sorprendente desparpajo, que su accionar era “revolucionario”, porque habían usado bien los recursos. El presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, ratificó aquello y señaló que todo fue dentro de la legalidad.
La Comisión de Inversiones del Partido Socialista declaró, con un sorprendente desparpajo, que su accionar era “revolucionario”, porque habían usado bien los recursos. El presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, ratificó aquello y señaló que todo fue dentro de la legalidad.
Una vez más: el problema no es de legalidad (cuyos límites han sido dibujados a la medida), sino de ética, esto es, de la consecuencia ante la declaración de valores que distinguen lo correcto de lo incorrecto.
Las inversiones ejecutadas por el Partido Socialista se hacen en contraposición a su manifiesto orientado a la transformación del capitalismo (está en su declaración de principios) al que usa sin ambages ni escrúpulos. Esa es la primera inconsecuencia y la fundamental. Si hubiera sido la UDI o Renovación Nacional, nadie habría tenido nada que decir en torno a eso. Pero es un partido contrario al lucro, al uso de mecanismos propios del capitalismo.
Su argumento fue que esas inversiones les permitieron tener los fondos suficientes para asegurar la independencia de sus militantes. Primero, no es excusa. Segundo, no es cierto. Sólo la vinculación del senador Rossi con empresas pesqueras que lo financiaron y a las que solicitó apoyo para candidatos a concejal y alcalde, convierte en falaz la afirmación.
La segunda inconsecuencia dice relación con el destino de las inversiones. Haber puesto su dinero en empresas cuyo accionar era reñido con las normas de financiamiento de campañas o ligadas a personajes oscuros de la dictadura (como SQM y Julio Ponce Lerou) es deontológicamente reprochable, es contrario a un “deber ser” del socialismo. No existe ganancia que pueda legitimar ese error ético y político. ¿Qué diría Salvador Allende de eso?
La tercera inconsecuencia es de reacción. Defender un accionar incorrecto a todas luces y amenazar a quienes lo critican (lo leímos de Carlos Correa, ex director de la Secom, a propósito de la opinión de Alejandro Guillier) es una desfachatez, igual que la defensa acérrima de Elizalde o los conspicuos integrantes de la Comisión de Inversiones.
El Partido Socialista obró mal y fue infiel a su ideario, a su doctrina, a su discurso y a todos quienes han creído en él. ¿Qué habría pasado si esto se hubiera conocido antes de terminar el proceso de refichaje? ¿Habría logrado las firmas necesarias?